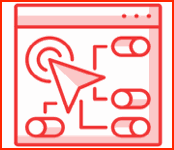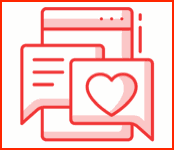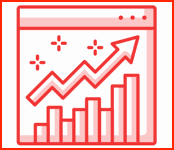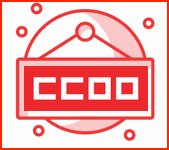Archivado en
Gran Hotel Royal. (María Victoria de la Fuente Freyre)
1er. Premio Relato Corto año 2009 (Relato ganador)
GRAN HOTEL ROYAL
Al doblar la esquina y entrar en la Plaza Mayor, el Gran Hotel Royal ofrecía un aspecto impresionante. Contribuía a este aspecto las dimensiones del edificio que parecía un coloso rodeado de edificios insignificantes comparados con él. Era un edificio neoclásico, de cinco pisos, de muros blancos que contrastaban con el tejado negro de pizarra. Todas las ventanas eran amplias, con unos toldos semicirculares de un azul intenso, y se podían apreciar unos visillos de encaje que velaban la vista del interior de las habitaciones para preservar la intimidad. El edificio estaba rodeado de unos jardines preciosos, con unos macizos de flores que llenaban toda la acera de suaves aromas. Desde la verja, magnífica, de hierro coronada por puntas de lanza doradas, se divisaba el vestíbulo del hotel. El suelo y las columnas de mármol, brillaban con las mil luces que, tanto de día como de noche, lo iluminaban. En la entrada, un portero con uniforme impecable, chistera en mano, recibía a los afortunados huéspedes y les sostenía la puerta para que pasaran al interior.
Juan tenía que pasar forzosamente por la Plaza Mayor para ir al taller donde trabajaba de aprendiz. Salía todas las mañanas a las seis y media de su casa que estaba situada en un barrio obrero de los suburbios de la ciudad. Caminaba ligero, en parte, por el frío que hacia a aquellas horas, y, en parte, porque a Juan se le pegaban más de una vez las sábanas y tenía que darse prisa si no quería llegar tarde y que su jefe le echara una bronca. Sin embargo, al encarar la Plaza Mayor, se paraba y se tomaba su tiempo para contemplar el Gran Hotel. Si el edificio llamaba la atención de día, a aquellas horas en las que todavía no había amanecido, todo iluminado, rodeado de oscuridad, parecía surgido de un cuento. Juan aminoraba el paso y se iba acercando despacio, examinando cada detalle, nada escapaba a su minucioso estudio. Y así todos los días, tanto a la ida como a la vuelta del trabajo. Para Juan, aquel edificio representaba la vida de ocio y lujo de la que él estaba excluido. Imaginaba la vida feliz de aquellos seres privilegiados que se intuían a través de los visillos.
Un día que, como tantos otros, estaba ensimismado delante de la verja del hotel, oyó unos pasos que se acercaban presurosos. Se volvió y se encontró con su vecina.
- Hola, Carmiña, ¿qué haces tú por aquí a estas horas?
Carmiña se paró un momento a recuperar el aliento antes de contestar.
- Es que hoy empiezo a trabajar en el taller de Matilde, ya sabes, la modista. Cuando salía de casa te he visto, he intentado alcanzarte pero ibas muy deprisa, si no te llegas a parar no te habría alcanzado.
- ¿Y para qué querías alcanzarme?
- Bueno, Carmiña se puso roja, como yo no estoy acostumbrada a salir a estas horas de casa, y está tan oscuro, pues he pensado que si no te importa yo podría esperarte en el portal para ir a trabajar juntos, como el taller de Matilde está cerca de tu trabajo.
Juan miró socarrón a Carmiña, se preguntó si sería verdad lo del miedo a la oscuridad. Hasta entonces no se había fijado, pero Carmiña había crecido mucho ese último año y estaba guapa con el pañuelo anudado a la cabeza y esa mirada de niña perdida. Sin lugar a dudas le agradaba tenerla por compañera para ir al trabajo.
- Está bien, dijo con un tono indiferente, puedes venir conmigo, pero no te retrases por la mañana porque si no estás cuando baje, me voy. ¿De acuerdo?
Carmiña sonrió complacida, y a Juan le pareció la sonrisa más bonita que había visto en toda su vida.
Juntos emprendieron el camino hacia el trabajo. Ninguno de los dos sabía de qué hablar así que no volvieron a abrir la boca en todo el trayecto.
Con el paso del tiempo fueron tomando confianza y haciéndose confidencias. A Juan le costaba menos levantarse de la cama, pensando que en el portal estaría esperándole Carmiña. Llegó el día en el que Juan comprendió que no podía vivir sin ella, y se hicieron novios. A partir de entonces, todo el camino hacia el trabajo se les iba en hacer planes. Juan ya era oficial. En cuanto hiciera la mili se casaban. La vida era diferente. Solo una cosa no había cambiado: la fascinación de Juan por el Gran Hotel Royal. Al llegar a la Plaza Mayor, seguía parándose para contemplarlo. Los domingos, antes de volver a casa, también hacían una última visita al hotel. Era la hora de la cena y, en el buen tiempo, los huéspedes cenaban en la terraza que daba sobre el jardín, mientras la orquesta tocaba música clásica. Las señoras lucían trajes de noche y los señores traje de etiqueta. Era un mundo diferente. Juan se hubiera cambiado por cualquiera de ellos, incluso por uno de los más ancianos, para estar allí, embutido en su esmoquin, hablando quedamente, encendiendo con elegancia un cigarrillo a su pareja, llamando al camarero para que les sirviera más champagne.
Carmiña se reía: Anda, que no estás tú tonto ni nada con el hotel.
-¿No te gustaría estar ahí cenando? Le preguntaba él.
-Quita, quita, eso no es para nosotros, es cosa de señoritingos. No sabría que hacer con tantos tenedores y cucharas.
-Pues yo te juro que he de hospedarme en ese hotel. Sí, no te rías, y me traerán el desayuno a la cama. Como un señor.
-No tienes tú humos ni nada. ¿Y yo qué? Porque seguro que a mí no me dejarían ni pasar.
-Pues claro que te dejarían pasar. Porque yo le diría al portero: Es mi novia. Y él te haría una gran reverencia y sostendría la puerta para que pasases.
Y Carmiña ya no podía más y se agarraba a una farola partida de la risa.
Carmiña y Juan ya estarían casados si no hubiera estallado aquella guerra fraticida que barrió tantas esperanzas y tantos tiempos felices. Juan fue movilizado y Carmiña rezaba todas las noches para que volviese vivo del frente. Cuando la aviación enemiga bombardeaba la ciudad y ella temblaba en el refugio antiaéreo, pensaba: Al menos, mientras nos bombardean aquí, dejarán tranquilos a los que están en las trincheras.
Llegaron los primeros heridos. La noticia corrió como la pólvora. La batalla había sido horrible. Las líneas habían cedido. El frente se había derrumbado. El ejército se replegaba derrotado. Muchísimos soldados habían muerto. Siguieron llegando más heridos. Los hospitales estaban repletos. Carmiña no tenia noticias de Juan. Visitaba los hospitales. Preguntaba a los heridos que podían contestarle. Nada. Creía que iba a volverse loca. En las puertas de los cuarteles, colgaban listas de muertos, desaparecidos, heridos. Una gran muchedumbre se agolpaba para poder leer los nombres. Pero había un desorden que no hacía fiables los datos. Por fin un soldado, hijo de un vecino, que volvió a casa, le dijo que Juan estaba herido, pero vivo. Carmiña se lanzó a su búsqueda con el corazón oprimido. En uno de los hospitales le dijeron que, por falta de camas, a los menos graves los habían trasladado a otros centros habilitados con urgencia.
Cuando llegó, el soldado de la puerta le negó la entrada. Carmiña lloraba suplicando que le permitiera pasar para comprobar si se encontraba allí Juan. Entonces oyó su voz, debilitada por las heridas y el sufrimiento, pero firme: Déjala pasar, es mi novia. El soldado se hizo a un lado y sujetó la puerta para que Carmiña entrara. Allí, en el vestíbulo del Gran Hotel Royal, convertido en hospital, yacían en camastros improvisados una centena de heridos. Una enfermera, distribuía los desayunos entre las camas.
Carmiña abrazó tiernamente a Juan, y por un momento, los horrores de la guerra quedaron en suspenso.