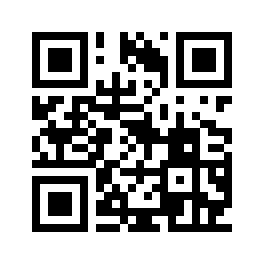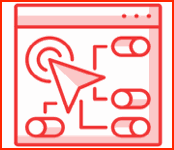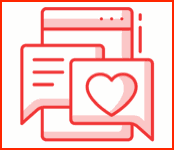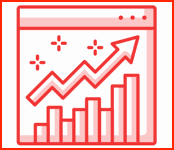Archivado en

SANIDAD
Acabar con el 'gratis total'
Tres de cada cuatro españoles desaprueba que los usuarios paguen una parte de los servicios sanitarios que utilizan. Y más del 70% se opone a una subida de impuestos para cubrir las prestaciones de esta naturaleza.
Así lo refleja una reciente encuesta
realizada por Gallup sobre la sanidad en España, que anticipa el coste político
que tendría que pagar el Gobierno si de verdad quiere evitar el estrangulamiento
de las finanzas públicas. La primera conferencia de presidentes autonómicos que
se celebró la semana pasada en Madrid apunta, no obstante, a que la posible
erosión política será compartida: las 17 comunidades, con independencia del
partido que las gobierna, son las más interesadas en afrontar un déficit que
cabalga con diligencia hacia los 5.000 millones de euros.
El dilema de fondo es cómo mantener los actuales niveles de la sanidad pública
con una tendencia del gasto al alza y una escasa sensibilidad ciudadana sobre el
coste de los servicios. La evidencia dicta que la demanda a coste cero se
convierte en infinita, con el agravante de que las amenazas que se ciernen sobre
el actual modelo no son pocas: progresivo envejecimiento de la población,
aumento de las enfermedades derivadas de los hábitos de vida, encarecimiento de
las tecnologías y de los medicamentos innovadores, dificultad para encontrar
fuentes de financiación complementarias y exigencia de nuevas prestaciones.
El desboque del gasto farmacéutico, que representa el 25% del gasto sanitario
total, ha influido de forma determinante en la alimentación del déficit. Es una
fibra sensible puesto que la industria farmacéutica da empleo en España a 35.000
personas, el 35% de ellas con un alto grado de cualificación. Para controlar
este gasto se han aplicado medidas como el desarrollo de los genéricos o el
establecimiento de precios de referencia, a través de unos pactos con el sector
que no han dado el resultado esperado. Por ello se acaba de incorporar a los
Presupuestos de 2005 una disposición que obliga a los laboratorios a aportar al
erario público un porcentaje variable a partir de su volumen de ventas. Sanidad
espera obtener 200 millones de euros adicionales cada año, pensados para
reforzar la investigación.
También han engordado el déficit las formas de presupuestación, inferiores en
términos reales en cada ejercicio al gasto del año anterior, y una gestión
bastante deficiente de la sanidad pública en algunas comunidades. Si bien los
expertos coinciden en que la evaluación de las formas de gestión no es sencilla,
la mayoría coloca al País Vasco como uno de los ejemplos a seguir. En esta
comunidad un solo ente público, que está sometido al derecho privado, integra a
los proveedores de los servicios sanitarios y, aunque los hospitales funcionan
de forma autónoma, están sometidos a una central de compensación que equilibra
su situación financiera. Además, en las juntas de gobierno de los centros
participan de forma activa los sindicatos. En todo caso, la buena prestación
sanitaria que ofrece el País Vasco no difiere mucho de la que han incorporado
otras comunidades, como la andaluza, la catalana o la navarra, territorios que
fueron pioneros en asumir las transferencias del antiguo Insalud. Es obvio que
el gasto sanitario per cápita de cada comunidad tiene mucho que ver con la
calidad de sus respectivos sistemas. En la parte más alta de la horquilla, en el
entorno de los 900 euros, se encuentran, además del propio País Vasco, las
comunidades de Aragón, Asturias y Navarra. En la más baja, Baleares (752 euros)
y la comunidad valenciana (783). Los recursos que el Gobierno andaluz destina a
la sanidad, casi 6.000 millones de euros, abarcan casi un tercio de los que
dedican las últimas diez comunidades que recibieron las competencias (Madrid,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, La Rioja, Aragón,
Baleares, Asturias y Cantabria).
El reconocimiento periódico de los niveles de endeudamiento ha dado lugar a
sucesivas operaciones de saneamiento que, sin embargo, no han introducido un
control efectivo sobre la evolución del déficit central y autonómico. Para
atajarlo, sólo una comunidad autónoma, Cataluña, se ha atrevido a hablar de la
introducción del copago. Este no es un tema nuevo para algunos países europeos.
El sistema alemán, considerado durante décadas como ejemplo de la mayor
extensión de la cobertura gratuita en la prestación pública de servicios
sanitarios, aplica desde el pasado enero un modelo de pago parcial a cargo del
paciente mediante el que debe desembolsar 10 euros al trimestre y asumir una
media del 10% de los costes de las estancias hospitalarias. En Francia, el
sistema vigente permite escoger entre los médicos adscritos a la Seguridad
Social, que tienen una tarifa fija reembolsable en parte, y los demás
facultativos. De estos pagos están exentos los enfermos crónicos y los de rentas
muy bajas. Fuera de Europa, el modelo de Estados Unidos incorpora la cobertura
sanitaria a través de seguros privados, mayoritariamente, y ésta se vincula al
puesto de trabajo, de forma que deja sin amparo al 20% de la población,
fundamentalmente trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
En todo caso, el pacto de Estado en el que el Gobierno y las comunidades
trabajarán en el próximo semestre debe descansar sobre el pilar de una mayor
corresponsabilidad fiscal. Las comunidades ya tienen cedidos, entre otros
tributos, los de patrimonio, transmisiones, sucesiones y juego. También se
nutren de la tarifa autonómica del IRPF (33%), del 35% de la recaudación del
IVA, del 40% de la recaudación líquida por los impuestos especiales, así como de
la totalidad del impuesto de matriculación. Entre las que han utilizado el
impuesto sobre los hidrocarburos para financiar, en parte, su sanidad se
encuentran Madrid, la pionera, junto a Canarias y Galicia. Este debe ser, sin
duda, el camino a seguir, dotándolo de mayor racionalidad. Es evidente que para
costear la sanidad tendría más sentido utilizar los impuestos ligados al consumo
de tabaco y alcohol, por ejemplo, que no recurrir a otros tributos que nada
tienen que ver con las prestaciones de esta naturaleza. A partir de un mayor uso
de la capacidad normativa, cada comunidad tendrá que retratarse ante sus
contribuyentes y decidir si aumenta la presión fiscal para incorporar a la
sanidad pública nuevas prestaciones, siempre en el bien entendido de que la
asistencia básica debe estar garantizada con carácter universal. En palabras de
un miembro del Gobierno, hay que acabar con la sensación del gratis total.
El otro pilar del nuevo modelo será la mejora de los fondos que hasta ahora se
vienen utilizando para determinar las necesidades de financiación. El fondo
general debe actualizarse para cubrir con censos reales a toda la población
protegida, sin dejar de valorar el número de ancianos en cada comunidad,
mientras que el Fondo de Cohesión deberá tener muy en cuenta las necesidades que
plantea en buena parte de los territorios la avalancha de inmigrantes y la
población flotante.
Cinco Dias