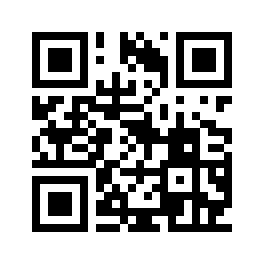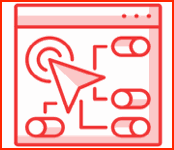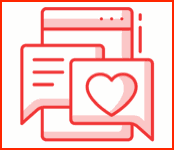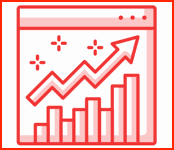Archivado en
¿Qué les ha pasado a las cajas?
Las llamadas fusiones frías, los SIP, lejos de reducir los consejos de administración los han aumentado.
Es muy antigua la discusión sobre el papel que las cajas de ahorros desempeñan en el sistema financiero español. Los defensores de la existencia de cajas han señalado tradicionalmente que han ganado en limpia competencia una porción muy amplia del mercado financiero español;
que están muy cerca de sus pequeños clientes;
que son instituciones sin ánimo de lucro; que en vez de pagar dividendos
desarrollan una importante labor social y cultural. De repente, esta imagen
idílica se ha roto en pedazos. Podríamos hablar de cierta exageración en la
condena. Hay cajas sólidas, que buscan seguir por el camino que les ha dado el
éxito. Otras dudosas o incluso quebradas. En el extranjero ha habido más
incomprensión que condena. Algunos analistas poco familiarizados con nuestro
sistema financiero incluso han arrojado dudas sobre todas las cajas e incluso a
todos los bancos españoles. La verdad es que no se puede hablar de las cajas
como un todo homogéneo y aún menos meter la banca en el mis-mo saco.
Curiosamente, las cajas más pequeñas son a veces las que mejor han resistido la
crisis. Me refiero a las Cajas rurales. También hay bancos en dificultades pero
es lamentable que la quiebra de dos cajas y las dificultades de otras muchas
estén haciendo que los mercados duden de la solidez de todo el sistema
financiero es-pañol. Si tomamos el requerimiento de Basilea III, de un 8%
capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo, resultan ser nueve las
cajas que lo cumplen compara-do con cinco bancos. Por tamaño es seguro que los
bancos que cumplen el requerimiento de Basilea III pasarían a los primeros
puestos. Hasta ahora, el requerimiento de core capital ha sido del 2% pero el
Gobierno español, acertadamente, quiere imponer de manera inmediata el nuevo
criterio del 8%.
El centro de la cuestión no es la solvencia, puesto que el
Estado está dispuesto a nacionalizar parcialmente las entidades que en
septiembre no hayan conseguido pasar el listón. Dados los tiempos que corren,
tampoco es exagerado el montante total de la ayuda pública al sistema
financiero, que el presidente del Gobierno espera que no pasará de 35.000
millones de euros esta vez es posible que acierte en su previsión . El centro
del asunto es el modelo de las cajas, unas extrañas sociedades cooperativas con
los incentivos trastocados y graves dificultades para acudir al mercado de
capitales. Veamos los argumentos generalmente aducidos para defender la
pervivencia de estas instituciones. La presencia de las cajas en el mercado
financiero español se ha reducido con la crisis: de tener más de la mitad de
los activos se acerca ahora al 40%. Muchos de estos activos los han tenido que
adquirir las cajas de promotores fallidos. Una parte de su expansión fuera del
territorio natural de su provincia o Autonomía ha sido artificial y, a la
postre, equivocada. Ejemplo. Un gran promotor andaluz, pongamos, se acerca a
una caja del Norte para obtener financiación para un proyecto de apartamentos
en la costa mediterránea. Como los compradores de pisos se subrogan en la
hipoteca concedida inicialmente al promotor, parece beneficioso abrir una
sucursal en el Sur y ofrecer, sobre la base de esas hipotecas, más servicios y
préstamos a sus nuevos clientes. Llegada la crisis, se cae el castillo de
naipes y se ve que los directores de esas lejanas sucursales no atraían nuevos
clientes por la cercanía y buena disposición crediticia, sino los viejos y
arriesgados promotores de siempre, vestidos de otra guisa.
La ausencia de ánimo
de lucro dificulta la financiación de la entidad y no garantiza la buena
gestión, contra lo que piensa la opinión pública española. Muchos creen que los
beneficios de las sociedades anónimas son márgenes industriales añadidos al
coste de producción de forma arbitraria. Muchos creen que una institución sin
ánimo de lucro puede prestar el mismo servicio a un precio tanto menor. El
beneficio no es el canon del monopolista sino la re-compensa por el riesgo, por
la mejora del producto y por su distribución. En las instituciones privadas,
beneficio de dueño, los bonus de altos cargos, los buenos sueldos de los
empleados, los dividendos de los accionistas son incentivos del buen hacer, en
forma de vigilancia de los costes y cumplimiento de los compromisos.
Las llamadas fusiones frías, los SIP, lejos de reducir los consejos de administración los han aumentado.
Directivos y sindicalistas. El anuncio de que esta o aquella institución funciona sin ánimo de lucro siempre me hace sospechar, hasta prueba de lo contrario, que está al servicio del beneficio personal de sus directivos y empleados. Un indicio vehemente de que muchas cajas no piensan tanto en sus impositores y clientes como el de su directivos y sus sindicalistas es la resistencia a suprimir consejos de administración en las llamadas "fusiones frías" inventadas para salvar cajas en dificultades uniéndolas con otra solvente: las SIP resultantes no han hecho sino añadir un consejo de administración a los de las cajas presuntamente fusionadas. En las instituciones sin ánimo de lucro acaban lucrándose lo directivos y los sindicalistas. ¿Qué decir de la insistencia de los políticos autonómicos en defender el galleguismo o el catalanismo de las cajas de sus territorios? Una institución financiera debe distinguirse por su eficiencia, no por su nacionalidad. Han abundado los casos en que sólo se buscaba mantener la caja local al servicio de la política local, pensando en la financiación de un aeropuerto en terrenos de amigos o en las hipotecas de un promotor buen fiel de la diócesis local o en los anuncios de favor en la TV autonómica. Mi conclusión es que ha sido un escándalo y una imprudencia por parte del Gobierno y el Banco de España el dilatar tanto tiempo la reforma de las cajas de Ahorro.
Pedro Schwartz
Expansión Jueves 27 enero 2011